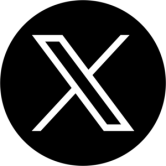La psicofarmacología en el ámbito hispanohablante se sitúa en la intersección entre neurociencia, clínica y cultura. No se reduce a recetar pastillas; implica evaluar redes sociales, hábitos de sueño y creencias sobre la medicación. El profesional explora la historia familiar, busca comorbilidades médicas y selecciona moléculas que modulen neurotransmisores implicados en el trastorno: dopamina en psicosis, serotonina en depresión, GABA en ansiedad.
Guías latinoamericanas sugieren comenzar con antidepresivos ISRS para depresión leve a moderada, mientras reservan tricíclicos para casos refractarios por su perfil de efectos secundarios. En trastorno bipolar, se combina un estabilizador como litio con antipsicóticos atípicos en fase aguda. La monitorización de niveles plasmáticos es clave: valores subterapéuticos de litio aumentan riesgo de recaída, mientras niveles altos amenazan con toxicidad renal.
Los efectos adversos son tema central de la psicoeducación. El aumento de peso con olanzapina se aborda integrando nutricionistas y rutinas de ejercicio. Programas comunitarios en México han implementado huertos urbanos para pacientes con esquizofrenia, reduciendo BMI y mejorando autoestima.
La farmacogenética gana terreno: pruebas de enzimas CYP450 orientan dosis, pero la OMS advierte que su accesibilidad es limitada y debe complementarse con evaluación clínica. Además, la interacción con fitoterápicos populares —como la hierba de San Juan— requiere especial atención por su inducción enzimática que reduce niveles de otros psicofármacos.
La adherencia se favorece mediante blister packs de colores y recordatorios por WhatsApp. Estudiantes de psicología colaboran con psiquiatras en campañas de sensibilización, desmontando mitos como “los antidepresivos crean dependencia”. La psicofarmacología, bien aplicada, se convierte así en aliada de la recuperación, no en sustituta del trabajo emocional.