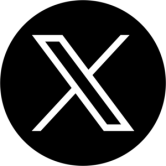La Terapia Feminista en el mundo hispanohablante se articula como un acto de desobediencia cultural: cuestiona la normalidad de que las mujeres sean cuidadoras gratuitas, de que los cuerpos disidentes sean patologizados y de que el silencio sea la forma “correcta” de sufrir. Su premisa es que los malestares individuales tienen raíces sistémicas. Por eso, cuando una paciente dice “me siento culpable si dejo a mi hijo en la guardería”, el proceso explora la ideología maternalista que asocia amor con sacrificio total.
El encuadre rompe la jerarquía tradicional terapeuta‑paciente. Se propone una alianza horizontal donde el conocimiento de la experiencia vivida vale tanto como el saber académico. Durante las sesiones se practican técnicas de empoderamiento narrativo: la consultante reescribe historias de vida destacando resiliencias invisibilizadas, como sobrevivir a doble jornada laboral o apoyar a familiares migrantes. Luego se introducen microacciones feministas: pedir corresponsabilidad doméstica, negociar tiempo personal, crear círculos de apoyo.
La interseccionalidad atraviesa la metodología. No es lo mismo la opresión que sufre una mujer Mapuche en Chile que una trabajadora sexual en Ciudad de México. El terapeuta mapea ejes de poder – etnia, sexualidad, capacidad, clase – y cómo se cruzan. Se revisa el impacto de la colonialidad: cuerpos marrones hipersexualizados, idiomas originarios silenciados. Se incorporan prácticas de cura comunitaria como cantos ancestrales o tejidos, reivindicando saberes de las abuelas.
Estudios de la Universidad de Sevilla (2025) muestran que la Terapia Feminista grupal disminuye autodevaluación y mejora la autoeficacia para negociación salarial. Paralelamente, la terapia trabaja con hombres que desean desmontar privilegios machistas: se analiza la “cárcel de la masculinidad” que prohíbe el llanto y exige éxito constante, generando depresión oculta.
Ética feminista implica transparencia de honorarios, lenguaje inclusivo y consentimiento continuo: la cliente puede pausar dinámicas si se siente sobreexpuesta. Asimismo, se aboga por accesibilidad económica: escalas móviles de pago y sesiones virtuales para zonas rurales.
Al culminar, las personas relatan haber recuperado su cuerpo como territorio propio y su historia como narrativa legítima. La Terapia Feminista no promete encajar en normas sino reconstruirlas, sembrando autonomía y justicia social en la salud mental.